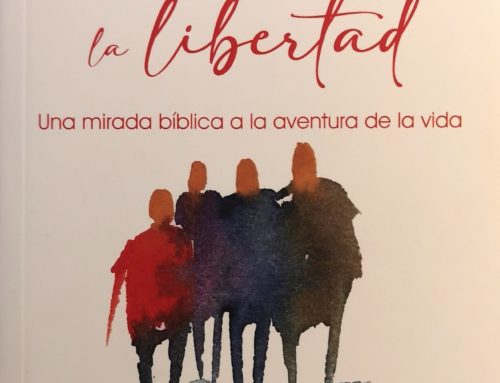A propósito del terremoto de Turquía y Siria
En realidad esta catástrofe afecta a toda la humanidad, puesto que podría haber sucedido en cualquier lugar. Y, suponiendo que tenga algo que ver con un castigo, no somos los demás menos culpables que estos desgraciados países (“Si no hiciereis penitencia todos igualmente pereceréis” (Lc 1, 3)). Con todo hay quien se rasga las vestiduras blasonando de una supuesta inocencia de la humanidad. Y llegando a algo así como a juzgar a Dios.
Haciéndonos eco de San Juan Pablo II: Tú que te atreves a juzgar a Dios, piensa más bien, ante Cristo crucificado, si no eres tú el que puede ser juzgado, y que sólo en esta cruz está tu salvación.
Como ejemplo de este creerse tan inocentes como para atreverse a juzgar a Dios, leemos en un artículo de P. García Cuartango (ABC, 7-2-23), aludiendo a Voltaire sobre la destrucción de Lisboa: “cómo era posible que un Dios bueno y omnipotente hubiera permitido tal destrucción” “la misma pregunta surge hoy tras el terremoto de ayer en Turquía y Siria…”
Y más allá del acaloramiento visceral, que puede comprenderse humanamente, pongamos unas gotas frescas de reflexión-meditación: Cuando nos permitimos juzgar a Dios, pensamos, quizá inconscientemente, algo como esto: “Si yo fuera Dios no hubiera permitido esto”, y sin darnos cuenta, estamos afirmando: “yo soy más bueno que Dios”. Ahora bien quien cree en Dios, admite que todo procede de Él: así nuestra inteligencia, belleza y también bondad dimanan de Él. Y ¿cómo podría ser que yo fuera más bueno que la fuente de que mana mi bondad? Ya se ve que es un sinsentido. Así la propia razón nos dice que Dios es bueno. Pero nuestra inteligencia es muy limitada y determinados hechos ponen entre las nieblas del misterio esa luminosa bondad intrínseca del Creador.
Quien se cree inocente, o cree que los hombres son inocentes, no cree en el pecado, en las ofensas terribles a Dios y a los demás hombres que clavaron a la Inocencia perfecta, a Dios-hombre, en la Cruz. Y, por tanto no creen, dada la paciencia habitual del Señor ante las maldades humanas, paciencia que es también un misterio, que pueda llegar un momento que la dulce voz del Señor cobre la bárbara energía que es precisa para quebrantar nuestra obstinada ceguera y sordera. No creen que Dios pueda castigar.
Pero es que incluso en los más terribles sucesos, Dios está deseando emplear su misericordia, transformando el castigo en prueba saludable, y darnos una eternidad bienaventurada tras los sufrimientos, siempre finitos, de la Tierra.
Y enseguida surge la cuestión: ¿y el sufrimiento de los inocentes? Ante todo, pensemos, si somos cristianos, en el mayor escándalo de la historia: La Inocencia Perfecta clavado en la Cruz de la mayor tortura que ha registrado la humanidad. Y pensemos que los inocentes (así como los arrepentidos) se unen a ese padecimiento salvífico de Nuestro Señor, y que también tendrán parte especialísima en su Resurrección y Bienaventuranza, tras haber cooperado heroicamente en la salvación de sus hermanos. (Sobre el sentido sobrenatural del dolor véase la luminosa encíclica de S. Juan Pablo II, “Salvifici doloris”).
Todo mal físico está asociada a la falta de amor que tiene consecuencias terribles, es decir al pecado. Como se lee en Sabiduría (1, 13): “Porque Dios no hizo la muerte ni se goza en la pérdida de los vivientes” (Por envidia del diablo entró la muerte en el mundo).
Nuestra actitud ante estos trágicos sucesos ha de ser considerar que sus víctimas no son peores que nosotros, verlo como desgracia de toda la humanidad. Y poner remedio, en primer lugar desandando las sendas torcidas y cooperando al resarcimiento físico y espiritual de los más afectados. Y seguir confiando en la misericordia de Dios y en su bondad más allá de su aparente lejanía. Y, el Señor, que no se deja vencer en bondad y misericordia, nos responderá personal y colectivamente.
Javier Garralda Alonso