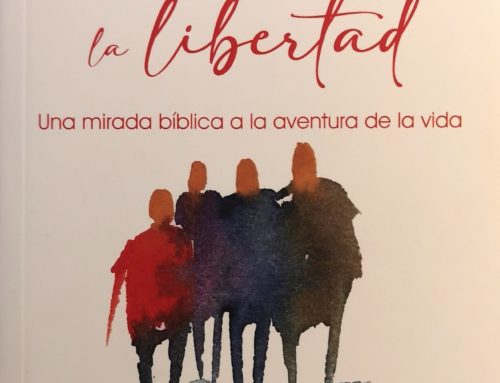LA NATURALEZA OBEDECE AL CREADOR DÁNDONOS SUS FRUTOS ¿Y EL HOMBRE?
La Naturaleza obedece leyes de amor y da al ser humano su belleza, flores, paisajes, frutas, diversos servicios…: Los animales nos han dado durante siglos su fuerza, animales de labor, bueyes, caballos, asnos, camellos…, que hasta hace pocos años hacían de tractor y de coche.
Tanto plantas como animales nos proporcionan sus productos, frutas, miel, leche y derivados, lana, carne…Los animales domésticos guardan nuestras casas y nos dan su compañía.
La Naturaleza obedece sin cesar las leyes que el Creador les ha impreso y que son un canto de amor para con su criatura predilecta, el hombre.
Y el ser humano, a diferencia de los otros seres vivos, no está sujeto a una obediencia inexorable, sino que es, dentro de ciertos límites, libre. Y así su obediencia tiene mérito moral y espiritual, ya que requiere su consciente voluntad y esfuerzo.
Hay quien niega que la Naturaleza siga leyes puestas por Dios. Pero los que sostienen una teoría de la evolución atea se enfrentan con cuestiones arduas que no pueden solucionar satisfactoriamente. Y, por más que recurran, como recurren, al trascurso de millones de años e incluso suponiendo que por puro azar se reunieran los materiales de las sustancias vivas, con todo, y este es un salto mortal sin respuesta, ¿cómo habría aparecido la misma vida en esos materiales? De lo que es menos no puede proceder lo que es más, de seres sin vida no pueden brotar seres con vida. Análogamente, de la no inteligencia no puede surgir un ser inteligente.
Por otra parte, la vida es una sinfonía completa que hace intervenir a miles de elementos y también a los astros: sin un sol que caldee benéficamente a la Tierra, con un rango de energía y temperaturas adecuado, no podría haber vida y no podría subsistir la persona humana. Tendríamos pues que hablar de una misteriosa evolución de los astros a la par de mil otros elementos para tratar de explicar lo que es inexplicable sin la intervención providente y finalista de Dios.
Para quien no tiene obturado el sentido común, la maravilla del ojo o del oído hablan de una inteligencia poderosa e inmensa que los ha diseñado precisa e intencionadamente para ver u oír.
Ya hemos señalado que el hombre, a diferencia del resto de seres vivos, es libre de obedecer o no a su Creador. Este contraste entre Naturaleza y hombre, que a veces se rebela, viene recogido inspiradamente en María Valtorta (P. 380 de “Cuadernos 1945-1950”):
“(…) los animales saben, pues, amar, obedecer y ser fieles (…)” “los hombres no saben (en cambio) rendirse (…) ¡Oh! Dios no os impone que os sometáis, sino que os pide que os echéis en sus brazos paternales. Que no os dobleguéis por el palo, el látigo, el yugo y las bridas como los animales, sino por el amor y la caricia amorosa de Dios. Que os pleguéis en su regazo de Padre y le escuchéis mientras os dice qué es bueno e intercala sus palabras con caricias y gracias”.
No se trata de la obediencia supina y atemorizada del esclavo, sino de la obediencia del hijo al Padre amoroso que con caricias nos inclina a obedecer, por amor, y sabiendo que lo que Él quiere es lo mejor para nosotros. Y da gozo obedecer a un padre bueno, que se hace querer, sabiendo que eso le hace feliz.
Obedecer al designio amoroso de Dios no es –no ha de ser—una pesada carga, sino ligera en las alas del afecto a un Dios que tanto nos ha perdonado y que tanto hace todos los días por nosotros, desde la brizna de hierba verde que alegra nuestros ojos, hasta los luminosos paisajes o el cielo estrellado. Desde los variados alimentos a la compañía y ayuda de nuestros seres queridos. Desde cuidar de nuestras necesidades materiales, hasta velar por nuestro corazón y nuestra alma, que Él quiere y busca hacer pura y fuerte.
Nos dice el Catecismo (nº 341): “(…) la belleza de la creación, reflejo de la infinita belleza de Dios. Debe inspirar el respeto y la sumisión de la inteligencia y la voluntad del hombre”
Hemos pues de obedecer a un Dios que no sólo es inteligentísimo, poderosísimo y bellísimo, sino que es además Santo, tres veces santo, que nos destina tras la prueba de obediencia de esta vida a la vida bienaventurada y eterna. Para que, de sus manos, un día Le encontremos plenamente en la ribera sin límites del Cielo.
Javier Garralda Alonso