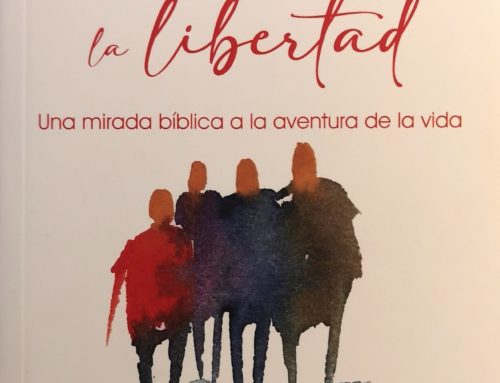Dice el nº 1468 del Catecismo: “En los que reciben el sacramento de la Penitencia con un corazón contrito y con una disposición religiosa, “tiene como resultado la paz y la tranquilidad de la conciencia, a los que acompaña un profundo consuelo espiritual””. “Produce una verdadera “resurrección espiritual”, una restitución de la dignidad y de los bienes de la vida de los hijos de Dios, el más precioso de los cuales es la amistad de Dios”.
Así la Confesión o Penitencia es una fiesta para el alma del alejado de Dios, que cual hijo pródigo, recibe el inefable abrazo del Padre Celestial. Aunque nótese que es preciso un corazón contrito. Y esa contrición, perfecta o imperfecta, que se necesita incluye el propósito firme de no volver a pecar. Dice así el nº 1451: “Entre los actos del penitente, la contrición aparece en primer lugar. Es un dolor del alma y una detestación del pecado con la resolución de no volver a pecar”.
En ausencia de una acorde actitud interior del penitente, la confesión degeneraría en mero acto de magia: El rito externo bastaría, por más que nuestra disposición fuera contraria. Ya que si bien la misericordia de Dios es infinita y perdona todo pecado del que nos arrepintamos sinceramente, esa misericordia divina no puede actuar — somos libres – sin nuestro arrepentimiento voluntario y el lógico propósito de no volver a pecar. “Y el confesor no es dueño, sino el servidor del perdón de Dios” (nº 1466). De modo que si Dios no perdona, el sacerdote no puede perdonar.
Ese propósito de enmienda aparece en el Evangelio: A la mujer adúltera después de perdonarle, Jesús le dice: “y en adelante no peques más” (Juan 8, 10-11). Y al enfermo de la piscina curado advierte: “Mira que has sido curado, no vuelvas a pecar, no sea que te suceda algo peor” (Juan 5, 8-14)””
Y así, sin contrición, perfecta o imperfecta, aparejada al propósito práctico de detestar el pecado, al propósito de enmienda, no actúa la misericordia divina y aunque el sacerdote diga la fórmula absolutoria, no se da confesión real, no se perdonan los pecados.
Y si el sacerdote comprende por lo que manifiesta el penitente que no existe propósito de no pecar ni por tanto verdadero arrepentimiento, no debe dar la absolución. Y ello para no profanar el sacramento. Y también para no engañar al penitente induciéndole a creer erróneamente que están perdonados sus pecados, aunque carezca de la adecuada disposición interna.
Y, a veces, la aparente dureza del confesor, véase la historia de un gran confesor, San Pío de Pietralcina, da como fruto que el penitente recapacite y vuelva a confesarse con buena disposición interior, alcanzando, entonces sí, el perdón de Dios, por mano del sacerdote, que es mediador de la justicia y misericordia divinas: “lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos” (Mt 16, 19). Poder de atar y desatar conferido a San Pedro de que participan obispos y sacerdotes.
En suma, la Confesión o Penitencia bien hecha es una fiesta del perdón y retorno a Dios. Algún pecador arrepentido ha dicho sentirse, tras confesarse, muy liviano, como si le hubieran quitado de encima toneladas de peso. Y no olvidemos que quien perdona es Dios por mediación del sacerdote.
Javier Garralda Alonso