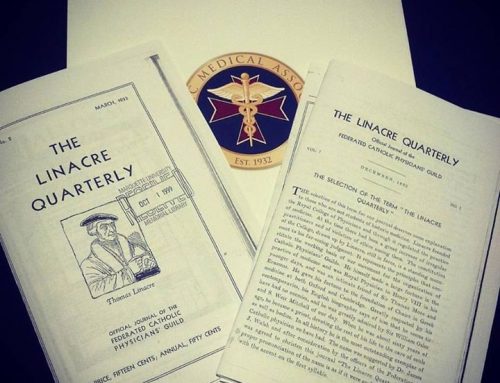Sintetizando “A Dios por la Ciencia”, de Jesús Simón, S.J., 9ª edición
“Dios es grande en las cosas grandes y máximo en las pequeñas” (San Agustín)
“El campo explorado por el telescopio, el mundo sideral, es ciertamente inconmensurable, y ante él queda atónita nuestra mente, sobrecogida por el vértigo de la grandeza cósmica y dinámica…El del microscopio, por el contrario, es de minúsculas proporciones. Aquél se mide por años luz, éste por milésimas de milímetro…No obstante, el mundo del microscopio es incomparablemente más perfecto y digno de nuestra atención que el telescópico. Es un mundo integrado por trillones de seres mono-celulares, pero tan perfectos en su maravillosa simplicidad como el más perfecto organismo humano. Es un mundo que vive, crece, que se repara a sí mismo, que se nutre, se multiplica increíblemente…Un mundo más numeroso quizá que el de los astros…Que todo lo llena y lo invade: el aire, el agua, la tierra, los animales y las plantas y el mismo hombre…” (pág. 132, op. cit.)
Si para hablar del cosmos, de su precisión y sus fantásticas distancias empleamos la expresión de años-luz (distancia recorrida durante un año a la velocidad de la luz, más de 300.000 kms. por segundo) y podemos contemplarlo como un reloj cósmico que permite a los astrónomos predecir el año, el día y la hora en que se producirá un eclipse o nos visitará un cometa, con centenares de años de antelación.
Si volvemos nuestros ojos a lo que nos rodea, y aun a nosotros mismos, nos podemos quedar mudos de asombro al examinar, por ejemplo, el ojo del hombre, extraordinaria cámara fotográfica o cámara automática de video, que a través de la impresión bioquímica incesantemente renovada y de miríadas de fibras ramificadas a partir del nervio óptico que son como antenas receptoras de las ondas luminosas (complejidad maravillosa de esa obra de arte y técnica que es la retina) permiten que en nuestro cerebro se formen imágenes dinámicas y en color: nos permiten el milagro de ver.
Para no hablar de la maravillosa orquesta reproductora que es nuestro oído, que capta las ondas acústicas, a partir de la percusión en la como membrana de tambor, que es el tímpano, llega luego, a través de un conjunto de huesecillos que conforman un sutil mecanismo, al llamado caracol en que se activan miles de diminutos instrumentos musicales, como piano o arpa variadísimos, desagregando y precisando infinidad de sonidos, que llegan a nuestro cerebro a través del sistema nervioso y permiten que en nuestra consciencia se plasme la voz humana, el rumor del viento y la lluvia o la música sublime: Un piano o un arpa tan complejos no pueden ser fruto del acaso, Una tan clara finalidad (oír) no puede ser resultado ciego del azar. Ante tales maravillas el hombre, que no padece cataratas espirituales, se queda en silencio, adorando al Autor de tales prodigios.
Y, como decía la madre de los siete hermanos macabeos martirizados (Mac II, 7, 22): “Yo no sé cómo habéis aparecido en mi seno, no os he dado yo el aliento de vida, ni compuse vuestros miembros. El Creador del universo, autor del nacimiento del hombre y hacedor de las cosas todas, ése misericordiosamente os devolverá la vida, si ahora por amor de sus santas leyes la despreciáis”.
Pero lleguemos a lo pequeño, que hemos afirmado al principio ser lo más misterioso y perfecto: Todo el mundo conoce que en el interior del átomo invisible y tenido antaño como indivisible, pululan partículas aún más diminutas con intenso movimiento en un vacío atómico: electrones, protones, neutrones, a su vez divisibles en sub-partículas que parecen multiplicarse a medida que avanza la ciencia. Y sabemos que esa aparentemente inerte realidad del átomo alberga cantidades increíbles de energía que desencadenándose con buen uso es fuente de energía al servicio de la humanidad y, mal usada, da pie a la barbarie de la bomba atómica, o la de hidrógeno, que tienen la malhadada suerte de destruir niños. mujeres y hombres, y ciudades.
Mentemos, brevemente, también la vida microscópica, que habita incluso en una gota de agua estancada: seres unicelulares que tienen una vida elemental, pero de una riqueza increíble. Citemos las amebas, que digieren sin aparato digestivo, se impulsan sin extremidades y sobreviven cuando desaparece el agua adaptándose para cuando vuelva su medio natural…
Así tanto en lo grande como en lo pequeño, en lo lejanísimo como en lo cercano, en nuestro propio cuerpo humano, hay una razón de ser de las cosas que denota una finalidad, un propósito llevado a cabo con maestría, como que el ojo pueda ver y el oído oír…
Y nadie aceptará que una cámara de video sofisticada o un instrumento musical complejo hayan aparecido por casualidad, sin un autor inteligente que los haya concebido y fabricado. Pues mucho menos puede sostenerse que la riqueza insondable del universo o de la naturaleza inerte o viva haya aparecido por mero azar. Como tendríamos por ciego mental al que nos explicara que el libro de “El Quijote” había adquirido su formato al tirar al aire sus letras revueltas al azar.
Esa mano todopoderosa y de inteligencia insondable es la de Dios. En silencio expresemos nuestro asombro y acción de gracias; adoremos al Señor. Con un corolario vivo: El que ha hecho el oído ¿no va a oír? El que ha hecho el ojo ¿no va a ver? El que ha hecho el corazón del hombre, con sus sentimientos elevados, ¿no va a amar?
Javier Garralda Alonso