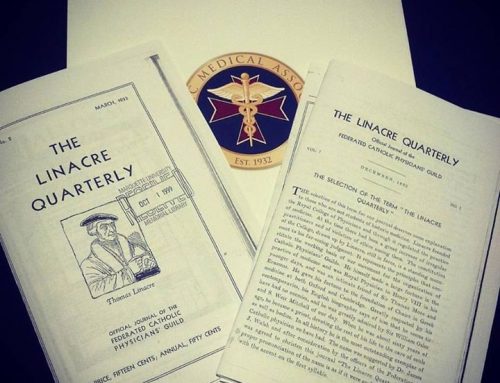“Seréis como dioses”
De declaraciones de unos adalides de esta utopía entresacamos algunos rasgos de la misma. Se trataría de superar los límites intelectuales, físicos, emocionales y hasta morales (¿!) (del hombre) mediante el uso responsable de la tecnología. En la cumbre de esta ensoñación el cerebro del hombre (que perece) sería sustituido por un super-ordenador que quedaría conectado al cuerpo y aseguraría la inmortalidad.
Estos adalides, que son agnósticos o ateos, recogen expresamente la noción de que los hombres podrían “llegar a ser como dioses”, olvidando, o desconociendo, que en la Sagrada Escritura ésta es precisamente la voz de Satanás cuando tienta a nuestros primeros padres a comer del fruto prohibido: ser como Dios, sin Dios o contra Dios. La vieja tentación renacida al socaire de una tecnología que se pretende omnipotente, nuevo ídolo moderno al que se sacrificaría la propia conciencia.
No aceptar la propia naturaleza es un suicidio, al menos parcial, y estos adalides hablan de “transformar la naturaleza del hombre en sí misma”, con la maligna pretensión de superar incluso los límites morales de la persona.
Si eres miope y unos cristales graduados te ayudan a ver mejor, bienvenidos sean, pues perfeccionan o remedian carencias de tu naturaleza. Pero si alguien te dice “arránquese los ojos y le daremos un sentido del tacto extraordinario”, no sabríamos cómo calificar la propuesta, si como loca, o como criminal, ya que lesionaría o violentaría nuestra naturaleza física. Aceptar nuestra naturaleza es maravilloso, y violentarla es suicida. Y peor es violentar nuestra naturaleza espiritual, pretendiendo que la tecnología cambiará nuestra moral: Algo así como “arráncate el alma, no ya los ojos, y te daremos lo que quieras”. Excepto la felicidad, que sólo se halla en Dios, pues somos hijos y criaturas suyos.
Pretenden estos iluminados que nos darán la felicidad, que, como hedonistas y materialistas, cifran en máximo placer y ausencia de dolor. Olvidan la felicidad que siente, en el dolor, la madre que vela a su hijo enfermo. Olvidan que la suma de placeres puede dejar una sensación de vaciedad y que su renuncia racional ofrece una paz y gozo espiritual, que no comprenden.
En realidad, si consiguieran la inmortalidad condenarían al hombre a la mayor infelicidad, pues le despojarían de Dios y la vida del hombre sin Dios resulta un infierno (infierno en esencia no es sino ausencia de Dios).
Esta doctrina deletérea está más extendida de lo que sería deseable: Como muestra, un niño prodigio de 11 años declara que su objetivo es “reemplazar partes del cuerpo con partes mecánicas” hasta llegar “a la inmortalidad” (ABC, 1-7-2021, contraportada). A nadie se le escapa que este niño y su objetivo han sido contagiados por los adultos de su ambiente intelectual. Y esta propagación es una de las razones por las que abordamos este ingrato tema.
Capítulo aparte merece la pretensión de que el hombre acabe con el sufrimiento de otros seres vivos afirmando que “somos la única especie capaz de erradicar el sufrimiento en toda vida sintiente”. Si pensamos que los animales experimentan sufrimiento tal como el hombre, entonces nos estaría vedado moralmente comer animales. Pero algunos afirman que también las plantas sienten igual, por lo que nos estaría vedado comer nada, salvo que estos iluminados no nos hubieran propuesto fabricar alimentos artificiales. Es decir, el acto natural, inocente y querido por Dios de alimentarnos se trocaría en crimen, mientras verdaderos crímenes, como asesinar al bebé no nacido, se justificarían para proteger a otros seres vivos del excesivo número de hombres. La Naturaleza así concebida se trocaría en el ídolo Moloch sanguinario que exigiría víctimas inocentes.
En suma, el progreso que perfeccione nuestra naturaleza con medios morales ha de ser bienvenido, pero esas enloquecidas concepciones que denunciamos, al violentar la naturaleza del ser humano, entran en el campo del suicidio físico, intelectual, moral y espiritual, si no se tiene el impulso caritativo de considerarlo un enloquecido delirio.Javier Garralda Alonso